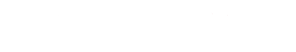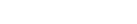En la búsqueda de fuentes energéticas más limpias, los aceites vegetales
usados —provenientes de cocinas, restaurantes e industrias— se
transforman en una materia prima valiosa para la producción de biodiésel, un
combustible renovable que puede utilizarse en motores diésel
convencionales.
Mediante un proceso químico, los aceites usados se combinan con alcohol y
catalizadores para generar biodiésel y glicerina como subproducto. También
pueden utilizarse, mediante procesos más complejos, para obtener HVO
(Hydrotreated Vegetable Oil), un diésel renovable con estándares similares al
gasoil fósil.
A nivel global, la producción de biodiésel a partir de aceites reciclados crece
de manera sostenida. Según la Agencia Internacional de Energía, más del 15%
del biodiésel europeo ya proviene de aceites usados. El mercado mundial de
UCO (Used Cooking Oil) superó los 6.000 millones de dólares en 2023 y se
proyecta un crecimiento anual del 5% al 8% hasta 2030.
QUÉ SE HACE EN ARGENTINA
En Argentina, la mayoría del biodiésel se elabora con aceite de soja virgen,
pero ya avanzan a paso acelerado iniciativas para aprovechar el aceite
vegetal usado (AVU).

El reciclaje del AVU tiene además un fuerte impacto ambiental: un solo litro
puede contaminar mil litros de agua si es descartado incorrectamente.
Aprovecharlo no solo permite generar energía limpia, sino también reducir la
contaminación y crear empleos en logística, tratamiento y producción.
Han surgido proyectos e iniciativas públicas y privadas para recolectar aceite
vegetal usado (AVU) en grandes ciudades. Municipios como Buenos Aires,
Rosario, Córdoba y Mendoza cuentan con programas para recolectar este
residuo en restaurantes, comedores escolares y domicilios particulares.
Empresas como BIOi, Ecogras y DH-SH Bioenergía se dedican a recolectar,
tratar y refinar aceites usados, principalmente para la producción de
biodiésel grado B100. También existen alianzas con firmas petroleras para
mezclarlos con gasoil convencional y cumplir con el corte obligatorio que
exige la ley nacional (actualmente del 5%, aunque en estudio de ampliación).
Uno de los desafíos locales sigue siendo la logística de recolección, el control
sanitario del residuo (que muchas veces se reutiliza en forma indebida en la
cocina informal) y la estabilidad regulatoria que permita inversiones a largo
plazo.